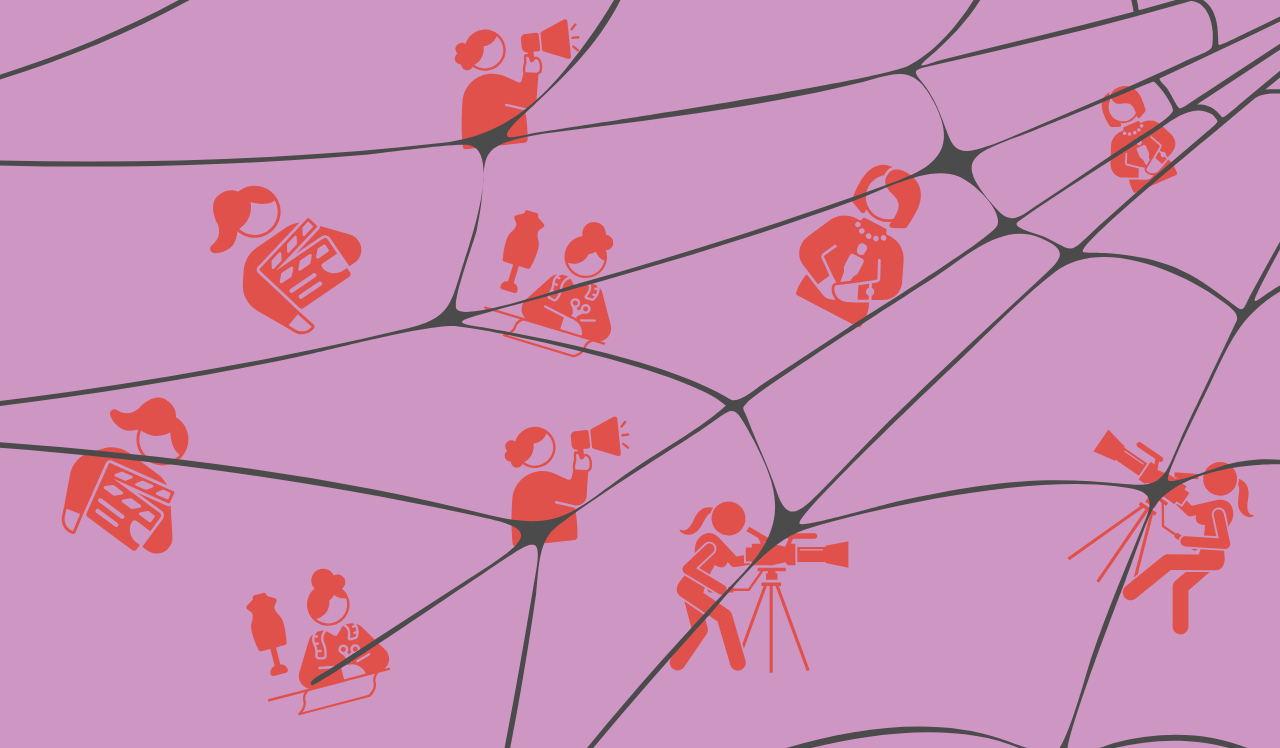
Este 24 de abril, la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA) presentó el informe “Después del silencio. Impacto de los abusos y violencias sexuales contras las mujeres en la industria del cine y el audiovisual” que entre otros hallazgos permite reconocer que la violencia sexual es intrínseca a la dinámica de trabajo en la industria del cine por lo que la gran mayoría de mujeres de este medio la han sufrido alguna vez y en diversas formas y ámbitos.
El informe presentado y elaborado por Bárbara Tardón y Nerea Barjola incluye una serie de datos, análisis y reflexiones que permiten entender las dinámicas de las violencias sexuales en este ámbito laboral. Los cuales surgen de la realización de 312 encuestas, 15 historias de vida, 4 grupos de discusión y entrevistas a expertas.
Entre los datos más relevantes que presenta el informe se encuentra que el 60,3% de las mujeres encuestadas, entre 20 y más de 50 años, declaran haber sufrido algún tipo de violencia sexual en los espacios relacionados con la industria del cine y del audiovisual.
Asimismo, el 92% de las mujeres que han enfrentado violencia sexual no la han denunciado y solamente un 13,6% se lo contaron a a una jefa/e o alguna persona de recursos humanos.
Lo anterior revela que la presencia de situaciones de violencia se sustenta además en la falta de denuncia y una cultura del silencio que se da debido a la falta de confianza en los mecanismos y protocolos. Según el informe, de las mujeres que sí denunciaron la violencia sexual, el 46,2% tiene una opinión “muy mala” de la atención recibida.
Y el 76,3% de las mujeres encuestadas consideran que las personas en posiciones de poder en la industria del cine y el audiovisual abusan de manera “frecuente” o “muy frecuente” de su autoridad para poder ejercer alguna forma de violencia sexual.
Si bien los datos que muestra el informe son relevantes y dan cuenta de la magnitud de la violencia sexual en el cine y el audiovisual, la investigación presenta una serie de testimonios, reflexiones y experiencias que permiten entender cómo opera y qué impacto tienen las agresiones sexuales en la vida de las mujeres vinculadas a esta industria.
En un primera momento, las participantes se acercan a la definición de violencia sexual y lo hacen reflejando la amplitud de formas y expresiones de la misma. Huyen de la clásica mirada de violencia sexual como sinónimo de violación y acuden más a esas formas sutiles en que ocurre, tales como las miradas.
“La violencia sexual está en la mirada del otro, en momentos puntuales, cuando no corresponde, sobre todo entre trabajos. Ahí se genera una mirada que empieza a ser violenta, porque está fuera de lugar”, explica una de las mujeres.
Gestos, comentarios, tocamientos, situaciones incómodas en las que se diluye la relación profesional y un largo etcétera forman parte de una dinámica laboral que hace llegar a la conclusión de que la violencia sexual está naturalizada y es parte intrínseca del trabajo en este sector. Las investigadoras explicaron durante la presentación del informe que existen diversas maneras en que se evidencia esta naturalización y normalización de la violencia sexual, tales como:
“Nuestra generación ni siquiera sabía nombrar lo que nos pasaba, nos parecía normal. ‘Si no quieres follar con tal en un festival, no tendrás película’, y no ibas al día siguiente a denunciarlo. Como mucho, soltabas una bronca o lo señalabas delante de otros, pero nadie iba a la Academia de cine a decirlo, porque ‘chica, es lo que hay’”, señala una de las participantes en el documento.
Estas dinámicas están presentes en todos los ámbitos de la industria. El estudio señala como ámbitos de actuación de la violencia todos aquellos donde hay personas trabajando, desde la formación y escuelas de cine, los castings y procesos de selección, los despachos y reuniones profesionales, los rodajes y sets de flmación, los festivales y circuitos de networking y las ofcinas de productoras y distribuidoras.
En todos los ámbitos, las jóvenes están doblemente expuestas por el desconocimiento de cómo funciona el poder en estos ámbitos, por la necesidad de hacer carrera profesional, por la autoridad que representa la experiencia de los hombres en roles directivos y por el silencio cómplice que los protege, como lo refleja este testimonio: “Yo nunca lo contaba. Una vez lo compartí con una compañera y su reacción fue: ‘Uy, qué va, qué va, qué va’. A partir de ahí, decidí callarme. Durante años, nunca comenté nada…”.
Las consecuencias de esta naturalización de la violencia sexual hace que las profesionales lo integren como el precio a pagar si quieren avanzar en este ámbito. Y las consecuencias en todos los aspectos de su vida son evidentes, como lo señala una de las participantes: “Tenemos que revisar todo lo que decimos y hacemos constantemente, cuando simplemente queremos ser como somos. Yo soy una persona abierta, pero eso no significa que alguien pueda tomar confianza conmigo sin más. Aun así, sigue pasando, y llega un punto en el que no sabes qué decir ni cómo actuar. Te pasas el tiempo pensando en cómo seguir la conversación o en cómo comportarte, porque no sabes por dónde salir”.
La principal estrategia que identifican las participantes del estudio es la sororidad, ese apoyo mutuo entre mujeres, principalmente con más experiencia, con aquellas que están llegando para advertir, cuidar y en algunos casos proteger de los agresores.
“Yo tuve la necesidad de contarlo para que no se lo haga a otras, ¿sabes?, porque es lo que a mí me hubiera gustado, que a mí me hubieran librado de él. Somos muchas las que hemos pasado por lo mismo con el mismo director, al final te sientes menos sola, he tenido la oportunidad también de conocer a otras chicas que les ha pasado lo mismo con él, y eso pues repara mucho, pero bueno, ha sido muy traumático, la palabra es traumática”, explicaba Rocío, otra de las participantes del estudio.
Y aunque la sororidad no debería ser la principal estrategia, las entrevistadas coinciden en que hay poca confianza en los protocolos y otros mecanismos de denuncia, principalmente dentro de las propias productoras, donde se suele responsabilizar a las mujeres que denuncian de pérdidas o retrasos en los que se incurre en rodaje tras una denuncia.
Frente a estas situaciones, se van desarrollando estrategias que poco a poco buscan frenar estas violencias, pero también acercar mecanismos de escucha y atención a las víctimas. Una de estas es la Unidad de Prevención y Atención Contra las Violencias Machistas en el Sector Audiovisual y Cultural impulsada por la Academia de Cine y el Ministerio de Cultura y gestionada por FUNDACIÓN ASPACIA. Es un servicio de primera atención para casos de violencias machistas que puedan tener lugar en el ámbito laboral del sector audiovisual y cultural a nivel nacional.
Aún falta mucho camino por andar para poner en evidencia las violencias sexuales en el sector audiovisual, generar mecanismos efectivos de atención y denuncia, y generar repudio dentro y fuera de la industria. Por lo pronto, desde Aspacia nuestra enhorabuena a CIMA por este valioso y tan necesario informe.